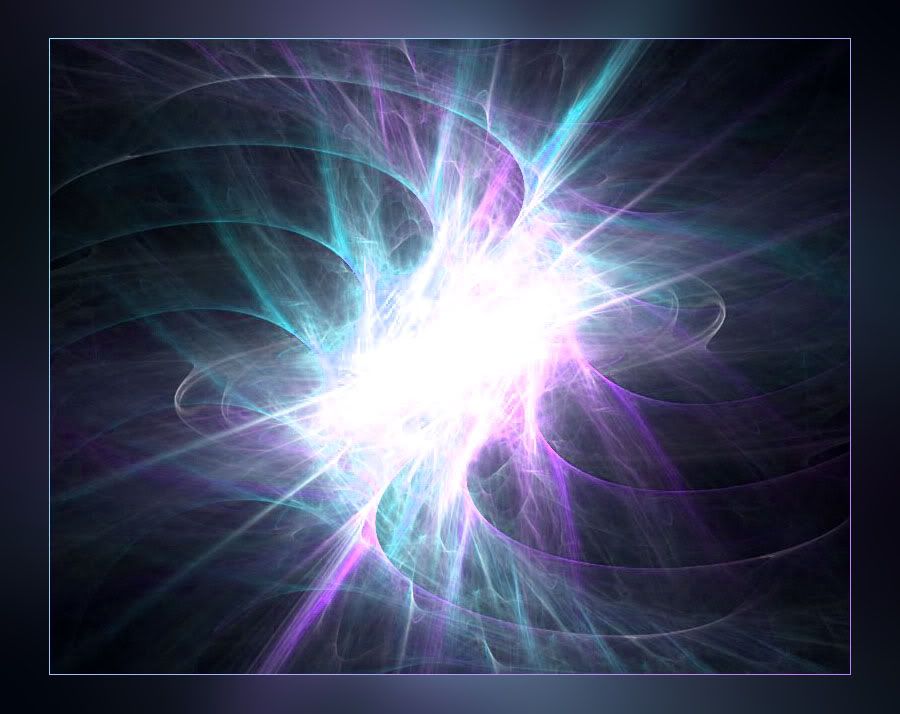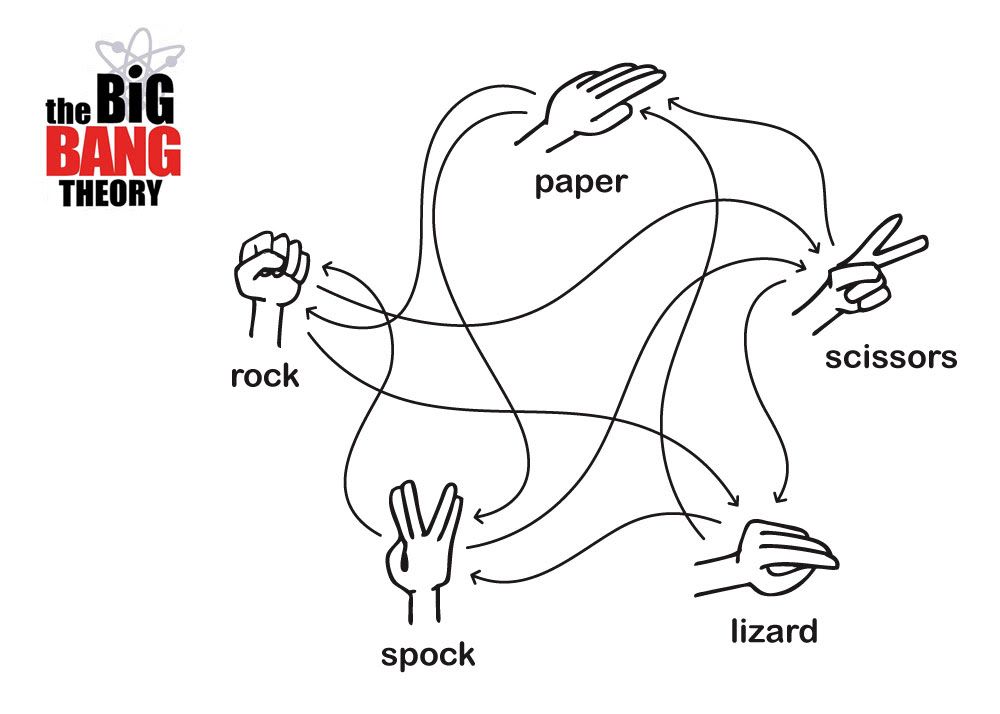Cuando se estaban fabricando las leyes de la naturaleza, y poco después de haberse aprobado el principio de inercia, los arcángeles, a quienes no se había dado hasta el momento mucha vela en ese entierro (o mejor dicho, en ese nacimiento), propusieron una ley de gravitación, que haría que todas las partículas y los cuerpos que se formaran a partir de ellas se atrajeran entre sí. Hasta el momento, reinaba una superfuerza universal, que reunía cualquier modo de interacción imaginable y dominaba el calor incandescente de esa bola mucho más que ígnea que había surgido del Big Bang.
La
iniciativa no cayó muy bien entre los tronos y las dominaciones (dos de
las nueve jerarquías celestiales que en el siglo VI describió Dionisio
Areopagita: serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes y
potencias, principados, arcángeles y ángeles propiamente dichos, en
orden descendente), encargados de la física del universo, pero al final
se avinieron a tratarla. Naturalmente, desde el principio hubo acuerdo
en que la fuerza de gravedad debía ser proporcional al producto de las
masas, pero la discordia estalló al abordarse el problema de la
distancia.
Porque
si bien era claro que la fuerza debía disminuir con la distancia, había
serias discrepancias sobre cómo debía disminuir. Los sectores más
conservadores (en especial los tronos) sostenían que la ley debía
contemplar la cuarta potencia de la distancia y los sectores más
recalcitrantes (que mantenían fluidos contactos con jerarquías más
altas, como los querubines y serafines) exigían que la disminución debía
establecerse en forma inversamente proporcional a la décima potencia de
la distancia.
Esto
era una exageración desde cualquier punto de vista, pero la maniobra
era clara: si la ley establecía que la fuerza disminuyera en forma
inversa a la cuarta, o a la décima potencia, sería casi imperceptible y
el universo jamás se organizaría, ya que la gravitación no sería
suficiente para contraer las nubes de gas y polvo y encender las
estrellas, ni, mucho menos, formar sistemas planetarios: todo quedaría
como hasta entonces.
Los
sectores progresistas de las dominaciones, en cambio, proponían una ley
más simple, con una fuerza de gravedad que disminuyera con la distancia
y con la cual pretendían tener firmemente amarrado al universo e
incluso, llegado el momento, detener su expansión. Los más extremos del
sector (el partido catastrofista, según lo denominaban sus adversarios)
proponían una fuerza infinita, con lo cual el universo hubiera
instantáneamente dejado de existir. En el tire y afloje, prevaleció la
postura de quienes reclamaban una fuerza de gravedad débil.
La
primera ley de gravitación duró poco: los sectores combativos
consiguieron que fuera tallada en tablas de madera (hubo que inventar la
madera para poder hacerlo, y no lo hacían en vano, ya que la madera
ardió inmediatamente en medio de ese calor infernal); la ley quedó en la
nada; el universo corrió el peligro de sumergirse en el caos; la
gravitación volvió a disolverse en una superfuerza inestabilizada, que
hizo que el universo se contrajera y repitiera el Big Bang desde el
comienzo.
Vista
la situación, el partido catastrofista logró imponer, entre gallos y
medianoche (y ante el vacío legal), su propuesta de fuerza infinita:
inmediatamente el universo se retrajo sobre sí mismo (al atraerse las
partículas con fuerza infinita), se redujo a un punto y una millonésima
de nanosegundo antes de que colapsara en la Nada y fuera irrecuperable
(ya que ninguna de las jerarquías angélicas tenía acceso a la creación
ex nihilo, reservada solamente a la más alta autoridad del Empíreo); los
serafines detuvieron el proceso y provocaron un nuevo Big Bang.
Ayudados, sin duda, por una nueva treta de los sectores progresistas,
que si bien aceptaron que la segunda ley se grabara sobre metal, se
evaporó inmediatamente en esa atmósfera infernal. La segunda ley de
gravitación también había fracasado y un nuevo Big Bang amanecía.
Los
tronos estaban furiosos: culpaban al partido progresista por las tretas
de la madera y la del metal, pero no tuvieron más remedio que rendirse a
la evidencia y aceptaron, aunque con muy mal humor, que la fuerza de
gravedad disminuyera linealmente con la distancia, aunque lograron que
se grabara en un material de su invención: un metal radiactivo, de muy
corta vida media, que se desintegró en un abrir y cerrar de ojos. Pero
la nueva ley tampoco funcionó: la fuerza de gravedad, aunque no
infinita, era ahora muy intensa, y el universo recién nacido, y todavía
muy pequeño, dejó de expandirse. Con esta tercera ley de gravitación el
universo no arrancaba.
Resultado:
un nuevo Big Bang. Pero ahora, tanto los tronos como las dominaciones,
tanto el partido progresista como los conservadores no sabían qué hacer.
Estaban hartos de los Big Bangs reiterados, pero no encontraban la
fórmula para detener ese ciclo pesado de leyes que no servían y momentos
iniciales que se repetían una y otra vez.
Como
ocurrió tantas veces, fueron los arcángeles (que al fin y al cabo
habían sido los autores de la iniciativa) quienes resolvieron el
problema: sugirieron como parámetro el cuadrado de la distancia,
aduciendo razones de simetría y de simplicidad. Las facciones
enfrentadas de los tronos y dominaciones no tuvieron más remedio que
aceptarlo y consiguieron introducir en la ley una constante numérica,
que permitiría ajustarla debidamente. Los arcángeles, además, curtidos
por las experiencias anteriores, no quisieron que la ley se grabara
sobre ningún soporte material, sino que se esculpiera en algo que
llamaron pensamiento, y que todavía no existía (y que llegaría a existir
eones después).
Y
así fue como la gravedad se separó, tal como hoy la conocemos, de la
superfuerza (más tarde lo harían la fuerza electromagnética, la nuclear
fuerte y la fuerza débil) y se consiguió una ley de gravitación que
produjo un universo posible y que estaba profundamente arraigada en el
pensamiento, a la espera de que alguien la alcanzara (fue Newton,
finalmente).
Todavía no había transcurrido un segundo desde el Big Bang.